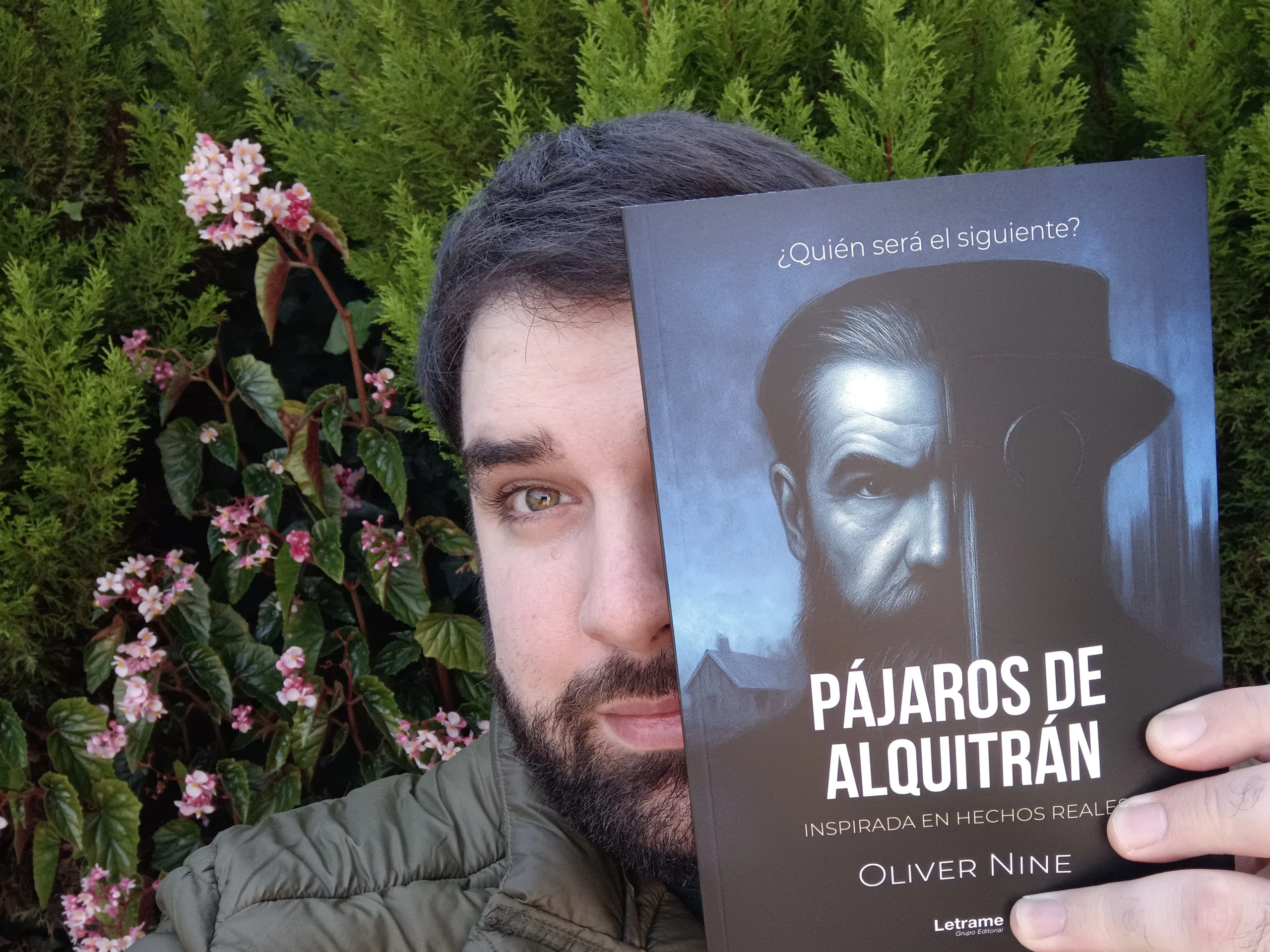“Nada ha cambiado, pero todo es distinto medio siglo después”, musita Juan José Escribá, de 76 años, mientras otea las dunas desde un todoterreno camino de la frontera norte del Sáhara Occidental. En 1975, este jubilado valenciano cumplía el servicio militar obligatorio tras haber concluido los estudios de Economía. “No supimos lo que estaba pasando hasta que nos ordenaron evacuar el territorio”, rememora poco antes de que se cumpla este jueves el 50º aniversario de la Marcha Verde, la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó la salida de España de su última colonia norteafricana. Va camino de encontrarse en Tarfaya (100 kilómetros al norte de El Aaaiún, capital saharaui) con Mohamed Zuita, de 73 años, un enfermero llegado desde Marraquech para sumarse a la Marcha Verde. “No teníamos miedo. Nos dijeron que atravesáramos la frontera porque los militares españoles se habían replegado”, recuerda, ya retirado de su profesión, una vez en Tarfaya, desde donde partió una marea de más de 350.000 marroquíes por orden de su entonces rey, Hasán II, en dirección a la cercana línea fronteriza del Sáhara.
Un marroquí que participó en la masiva movilización sobre el Sáhara y un exsoldado español desplegado en la antigua colonia recuerdan sus vivencias de tensión compartida hace 50 años
“Nada ha cambiado, pero todo es distinto medio siglo después”, musita Juan José Escribá, de 76 años, mientras otea las dunas desde un todoterreno camino de la frontera norte del Sáhara Occidental. En 1975, este jubilado valenciano cumplía el servicio militar obligatorio tras haber concluido los estudios de Economía. “No supimos lo que estaba pasando hasta que nos ordenaron evacuar el territorio”, rememora poco antes de que se cumpla este jueves el 50º aniversario de la Marcha Verde, la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó la salida de España de su última colonia norteafricana. Va camino de encontrarse en Tarfaya (100 kilómetros al norte de El Aaaiún, capital saharaui) con Mohamed Zuita, de 73 años, un enfermero llegado desde Marraquech para sumarse a la Marcha Verde. “No teníamos miedo. Nos dijeron que atravesáramos la frontera porque los militares españoles se habían replegado”, recuerda, ya retirado de su profesión, una vez en Tarfaya, desde donde partió una marea de más de 350.000 marroquíes por orden de su entonces rey, Hasán II, en dirección a la cercana línea fronteriza del Sáhara.
“Estaba en la retaguardia, en el servicio de transmisiones de mensajes cifrados”, le replica Escribá mientras comparten té con hierbabuena, “pero si me lo hubiesen ordenado, les hubiera disparado”. Tras unos momentos de tensa distancia inicial, ambos se saludan con afecto en el que fue cuartel de Tarfaya, conocido como Villa Bens en la época del protectorado español sobre del sur de Marruecos, que se prolongó hasta 1956. Comparten vivencias de veteranos sobre un hito histórico que todavía marca las relaciones entre España y Marruecos. Evacuado a comienzos de 1976 en la denominada Operación Golondrina, por la que salieron de la que fue provincia número 53 más de 60.000 civiles y varios miles de militares, el exsoldado español guarda una memoria viva de la Marcha Verde. “He vuelto a visitar este territorio unas 20 veces desde 1975, y mi biblioteca de Valencia tengo más de 150 libros sobre el Sáhara Occidental”, aclara el economista español.
“Me quedé a vivir cerca del Sáhara para trabajar en el hospital militar y creé aquí una familia después de la Marcha Verde. Me considero tan saharaui como marroquí”, alega el antiguo enfermero Zuita en las inmediaciones del Museo Antoine Saint-Exupéry, que recuerda la presencia del escritor y aviador francés en el aeródromo de Tarfaya entre 1927 y 1929. “Atravesamos la frontera de Tah [que separaba el Sáhara Occidental bajo control español de Marruecos] el 6 de noviembre de 1975. No había militares y los campos de minas estaban señalizados en español y en árabe. Llegamos hasta una zona situada a unos siete kilómetros de Daora [20 kilómetros al sur de la frontera], donde se habían reagrupado los soldados españoles”, puntualiza. “Allí permanecimos hasta el día 9 [de noviembre], cuando el rey Hasán II dio la orden de regresar”.

El septuagenario Escribá recorre con detenimiento de camino a El Aaiún los barracones en ruinas del fuerte de Daora, que le traen a la memoria la decoración pop de los años setenta del siglo pasado en las paredes de la cantina de tropa, y revisa uno a uno los emblemas de las distintas unidades de camelleros y de tropas nómadas al servicio del ejército español. Piensa entonces en los mensajes cifrados que debía enviar por orden de sus superiores sobre la Operación Marabunta, el plan defensivo del ejército español para tratar de impedir el paso de la Marcha Verde en el Sáhara Occidental. “Manejaba sobre todo documentos confidenciales, pero también llegué a tener en mis manos un texto de alto secreto en el que se solicitaba el despliegue de cientos de infantes de marina en el Sáhara”, rememora, liberado del mandato de silencio que le imponían sus mandos, que le obligaba a quemar los documentos una vez transmitidos y a no comentar su contenido con sus compañeros de filas. “Estos barracones se denominaban catenáricos”, explica el antiguo soldado, en referencia a las construcciones modulares con bóvedas ovoides características de la arquitectura militar española en el Sáhara. Ahora son estructuras que amenazan ruina en una área abandonada por Marruecos.
Estertores del franquismo
En los estertores del franquismo, la estrategia de Hasán II para hacerse con el control del territorio del Sáhara Occidental tuvo éxito de facto, pese a que la ONU sigue considerándolo como “no autónomo” o pendiente de descolonización. Bajo el reinado de su hijo, Mohamed VI, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acaba de avalarlo formalmente medio siglo después, mediante una resolución sin ningún voto en contra que plantea la autonomía del territorio bajo soberanía de Marruecos como base para una solución negociada del contencioso sobre el Sáhara.
Cuando España se disponía a iniciar en 1974 el proceso de descolonización, Hasán II rechazó toda posibilidad de independencia de la entonces colonia para evitar ver a su país rodeado por un Estado aliado de Argelia, y puso en marcha en el otoño de 1975 la movilización popular de la Marcha Verde, que contó en la sombra con la protección del ejército y un formidable despliegue logístico para desplazar y alimentar a más de 350.000 marroquíes hasta la frontera saharaui.
Antes de que arrancara la gran caravana reivindicativa marroquí y mientras en Madrid agonizaba el dictador Francisco Franco, el entonces príncipe Juan Carlos viajó a El Aaiún en calidad de jefe de Estado interino el 2 de enero de 1975. Desde el salón de actos del Casino de Oficiales, actual Casa de España en El Aaiún, dirigió un discurso a los mandos militares en el que prometió que se iba a conservar “intacto el prestigio y el honor” del ejército ante una previsible retirada de las tropas, al tiempo que se comprometía a mantener “los legítimos derechos de la población saharaui”. Washington advirtió entonces a Rabat de que se evitara a toda costa un choque directo en el Sáhara.
De vuelta en la frontera saharaui de Tah, un monumento recuerda la visita de Hasán II en 1985, 10 años después de la Marcha Verde, rodeado de banderas marroquíes que flanquean la moderna autovía que une hoy el Sáhara con Agadir y la red de carreteras del país magrebí. Un centenar de metros más adelante, la arena del desierto parece estar a punto de tragarse la calzada de la ruta colonial española y el monolito de piedra que marcaba la divisoria territorial en 1975.

“Fue una marcha festiva y patriótica. Íbamos desarmados”, recuerda el enfermero marroquí Zuita, militante del partido nacionalista marroquí Istiqal, 50 años después. “No hubo apenas lesionados, tan solo algunos desvanecimientos entre las personas más mayores”, detalla este participante en la Marcha Verde, movilización que ha quedado en la conciencia colectiva marroquí como hito de la unidad nacional. Decenas de miles de saharauis partidarios del Frente Polisario, que defiende la independencia del Sáhara Occidental por la vía de la autodeterminación, emprendieron entonces el exilio en Tinduf, en el vecino suroeste de Argelia, donde la mayoría de ellos todavía sigue en precarias condiciones.
“No sé qué va a pasar en el Sáhara. No estoy al tanto de la política nacional e internacional”, argumenta el economista Escribá, ya de nuevo en El Aaiún tras visitar los escenarios de hace medio siglo. “Solo sé que mi experiencia como soldado en el Sáhara ha marcado toda mi vida y por eso he vuelto aquí siempre que he podido”, apostilla al término de un viaje en conmemoración de la Marcha Verde que, según augura, “no será el último”. “Cuando nos ordenaron embarcar en Villa Cisneros [actual Dajla] en el avión de evacuación militar que nos transportaba a la Península”, resume el profundo poso de nostalgia que el Sáhara que ha dejado en su generación de soldados conscriptos, “casi ninguno de nosotros quería ser el primero en volar y salir de esta tierra”.
Internacional en EL PAÍS