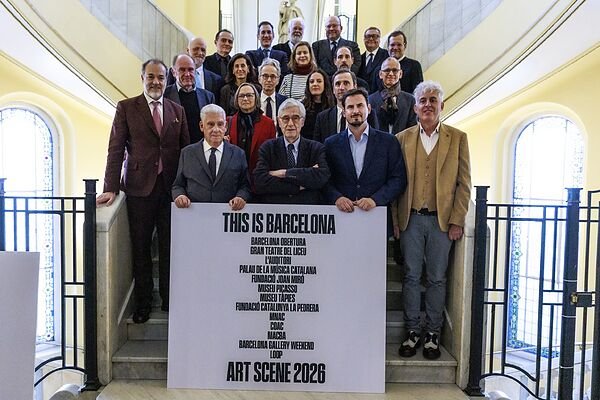<p>»En casa era un padre ideal. Amaba a sus hijos. Se tumbaba en el sofá con ellos. Los besaba, los acariciaba, les hablaba con dulzura». Parece la descripción de una escena de vida familiar normal, salvo por el hecho de que el «padre ideal» era el tristemente célebre <strong>Rudolf Höss</strong>, comandante del campo de exterminio de <strong>Auschwitz</strong>, ejecutado en 1947 a la sombra del Crematorio I del lager, a pocos metros de la villa que, en calidad de comandante, había habitado con su familia.</p>
Un libro recoge los testimonios de 17 jóvenes polacas que trabajaron en las casas de las familias de las SS en Auschwitz. Relatos de una cotidianidad aparentemente idílica construida sobre uno de los mayores abismos de la historia
«En casa era un padre ideal. Amaba a sus hijos. Se tumbaba en el sofá con ellos. Los besaba, los acariciaba, les hablaba con dulzura». Parece la descripción de una escena de vida familiar normal, salvo por el hecho de que el «padre ideal» era el tristemente célebre Rudolf Höss, comandante del campo de exterminio de Auschwitz, ejecutado en 1947 a la sombra del Crematorio I del lager, a pocos metros de la villa que, en calidad de comandante, había habitado con su familia.
Fragmentos de la vida doméstica del exterminador de Auschwitz y de otros 21 oficiales y suboficiales de las SS de la guarnición que operaba en Auschwitz se recogen en el libro La vida privada de las SS en Auschwitz, recientemente publicado en edición italiana por la editorial del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau.
El volumen, editado por la directora de publicaciones del Museo, Jadwiga Pinderska-Lech, reúne por escrito los testimonios prestados después de la guerra por 17 mujeres polacas no judías que vivían en Owicim (nombre polaco de Auschwitz) y que, durante la ocupación nazi, fueron enviadas por la oficina local de empleo (Arbeitsamt) a trabajar en las casas de las SS. El libro se publicó originalmente en polaco (ycie prywatne esesmanów w Auschwitz), editado por Piotr Setkiewicz, historiador del Museo, en 2012.
«Los señores Fresemann (Martin Fresemann fue enfermero del SDG en la 2ª y 8ª compañía de guardia) eran jóvenes y alegres, les gustaba la compañía. Los visitaban familiares y amigos. Los invitados se quedaban algunos días o incluso semanas. Cultivaban un huerto, criaban aves de corral, conejos y también cerdos. Para trabajar en sus granjas venían prisioneros. Eran muy buenos conmigo: vi una vez a Fresemann dar algo a los prisioneros. La señora me elogiaba a menudo, era despreocupada, me envió al cine con su tía a ver una película y me hizo ponerme su abrigo», cuenta Janina Linkiewicz sobre su experiencia.
Quienes hablan y recuerdan son mujeres que en aquella época tenían en su mayoría 14 años. Polonia estaba bajo ocupación alemana desde 1939. Según la ley vigente, al cumplir los 14 años todos estaban obligados a realizar el trabajo asignado por las autoridades nazis.
«Estas jóvenes polacas trabajaban como niñeras, cocineras y empleadas domésticas —explica Jadwiga Pinderska-Lech—; se ocupaban de la limpieza y de los recados, incluida la compra para las esposas de las SS. En algunos casos incluso eran obligadas a vivir en las casas de estas familias alemanas, para estar disponibles desde el amanecer hasta la noche. Se trataba de un sistema de explotación cotidiana, inserto en la realidad de la ocupación y de la violencia estructural del régimen nazi».
Sus valiosos testimonios arrojan luz sobre la vida privada de algunos miembros de las SS que operaban en el campo de exterminio: ante los ojos del lector desfilan el comandante Rudolf Höss, su subdirector Karl Fritzsch y SS que trabajaron en la rampa de selección de los judíos deportados o que fusilaron prisioneros en el Muro de la Muerte, hasta llegar a hombres de rango inferior, guardias y chóferes.
«Recuerdo a Scholz (Ernst, SS del IV Departamento Técnico) como un joven moreno, alto y bien parecido. En casa se sentía a gusto, siempre acudía a las comidas y se preocupaba de que el mantel se cambiara cada día. Le importaba mucho la casa en general y seguía amueblando el apartamento. Los Bauman ocupaban en la planta baja el mismo apartamento que los Scholz: vivían juntos de manera muy armoniosa y pacífica» , relata Weronika Chorazy.
Escenas de vida cotidiana a pocos metros del horror, más allá de los caracteres individuales y de las dinámicas familiares, destacan algunas constantes. Las fiestas que muchos oficiales organizaban en casa, el amor por los huertos, las flores y la naturaleza, la abundancia de comida disponible en un periodo de guerra en el que la mayoría de las personas pasaban hambre y dentro del campo se moría literalmente de hambre, así como la presencia —no siempre— de bienes robados a los deportados.
«Los esposos Höss acumularon tantas mercancías que, para transportarlas tras el traslado de Höss, fueron necesarios cuatro vagones de tren», testificó el ex prisionero Stanislaw Dubiel tras la liberación.
«Jugaban a las cartas, bebían vodka y comían manjares. La señora Bischoff (esposa de Karl, responsable, entre otras funciones, de la construcción del campo de Birkenau y supervisora de la construcción de las cámaras de gas) iba cada noche a divertirse al casino de las SS, al que llamaba burdel. Tenían mucho oro y joyas», cuenta Maria Pawela sobre lo que vivió cuando tenía 18 años.
«A Johann Schmidt le gustaba exhibirme ante los invitados y yo comía la misma comida que la familia, sentada con ellos. No me faltaba nada: las bodegas estaban llenas de conservas, encurtidos, fruta y otras provisiones. En el huerto crecían verduras, arbustos y árboles frutales. Criaban gallinas y ocas. Siempre recibía regalos», explica Janina Chodorowska.
«A los Gussgen (el marido, Wolfgang, era SS-Obersturmführer) les gustaba beber y fumar todos los días; los invitados venían casi a diario; la esposa no quería marcharse de Auschwitz», relata Danuta Rzempiel.
Las jóvenes declararon a menudo haber sido tratadas bien (no eran judías ni prisioneras), pero aunque no podían entrar directamente en el campo y todas habían firmado una orden que les prohibía hablar con los prisioneros, siempre intentaron ayudar como podían —generalmente entregando cartas— a los deportados, con quienes entraban en contacto sobre todo porque estos realizaban los trabajos más pesados de jardinería en las villas de las SS.
Las viviendas se encontraban en las inmediaciones del lager, en Owicim, en casas confiscadas a los polacos. Eran chalets con jardín situados en las calles alrededor de la estación ferroviaria, salvo la villa asignada al comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, cuyo muro perimetral colindaba directamente con el del campo, a pocos metros del Crematorio I.
Las casas se encontraban en la llamada «Zona de Interés» (unos 40 km²), administrada y patrullada directamente por las SS, que se extendía alrededor de los campos de Auschwitz I y Auschwitz II-Birkenau.
«Fue creada en 1941 tras la expulsión de los habitantes polacos —explica Andrea Bienati, profesor de historia y didáctica de la Shoá, de las deportaciones y de los genocidios en el ISSR de Milán—. Para crear la región concentracionaria de Auschwitz-Birkenau se destruyeron muchos edificios, pero algunas casas se asignaron a las SS. Las SS llevaron allí a sus familias, creando una rutina «trabajo-casa» que tendía a normalizar el papel desempeñado en la vida cotidiana del campo de concentración o de exterminio. La presencia de las familias también garantizaba que los deportados no tuvieran contacto con polacos dispuestos a ayudarlos o favorecer fugas, y alejaba la mirada de posibles testigos de los crímenes nazis. La Zona de Interés se convirtió así en una especie de ampliación del «área del alambre de púas» de los campos».
Las escenas referidas a la vida de la familia Höss contribuyeron al guion de la película La zona de interés, del director Jonathan Glazer, ganadora de dos premios Oscar, basada también en los testimonios recogidos en este libro.
Aunque a las jóvenes se les prohibía el acceso al lager y la comunicación con los prisioneros, el horror de lo que ocurría a pocos metros se infiltraba en la casa, se filtraba a través de gestos, palabras, encuentros y, a veces, ruidos u olores.
«El trabajo más desagradable para mí era limpiar los zapatos de Frank (Wilhelm, jefe de la estación dental del campo). Olían a cadáveres. Una vez Frank llevó invitados al campo; al regresar tuve que limpiar todos los zapatos, pero no pude terminar porque el olor era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar», narra en el libro Alfreda Babiuch.
«Cuando Palitzsch estaba en casa no hablaba con los prisioneros. Ellos mismos me advertían que no lo hiciera. Cuando estaba la señora, sí hablaba con ellos, con cautela. Fue entonces cuando supe cuán temido era Palitzsch en el campo. No podía creerlo. En casa era el mejor de los hombres. También conmigo se comportaba bien. Amaba locamente a sus hijos», dice Helena Klysowa.
«Sabía que en el campo ocurrían cosas terribles: por todas partes se oían los ladridos de los perros y la música de la orquesta, y se percibía un olor nauseabundo a cuerpos quemados», recuerda Wladyslawa Biegun.
Impacta el contraste entre el papel de las SS y la vida doméstica, que a veces registraba incluso episodios de humanidad hacia algunos prisioneros. Sin embargo, todas las SS citadas conocían directamente los horrores del campo y a menudo eran sus ejecutores o responsables.
«La fragmentación de las tareas destinadas a la destrucción de vidas humanas hacía a todos los operadores del sistema responsables del exterminio —confirma Andrea Bienati—. El crimen estaba burocratizado y acompañado de un lenguaje que normalizaba la realidad. Esto podía adormecer las conciencias y convertir a hombres comunes en verdugos insensibles».
Todas las familias de las SS intentaban llevar una vida «normal» y no parecían afectadas por lo que ocurría afuera, aunque lo conocieran. Sin embargo, el mal se infiltraba incluso en el comportamiento de los niños.
«El hijo mayor, Klaus, llevaba una pequeña fusta con la que golpeaba a los prisioneros. Una vez los niños me pidieron que les cosiera brazaletes como los de los prisioneros. Klaus se puso uno con la inscripción «kapo». Corrieron felices por el jardín hasta que el padre los vio, les arrancó los distintivos y los llevó a casa», cuanta Janina Szczurek.
¿Realmente lograban relegar a un rincón oscuro de su conciencia lo que ocurría, o vivían una ficción necesaria? «Es difícil responder de forma unívoca —explica Jadwiga Pinderska-Lech—. Quizás muchos lograron comportarse como personas «normales» en casa, mientras en el trabajo torturaban y mataban. Qué ocurría en su psique sigue siendo una cuestión perturbadora».
«Este libro se inscribe en la reflexión sobre la banalidad del mal formulada por Hannah Arendt —concluye la editora—, pero lo hace desde las voces de personas comunes, jóvenes, sencillas. Nos obliga a ver el mal no como algo excepcional, sino como algo que puede infiltrarse en la vida cotidiana a través de la obediencia y la costumbre».
El libro puede encontrarse en las librerías del Museo de Auschwitz y también adquirirse en línea en el sitio oficial: www.auschwitz.org.
Cultura