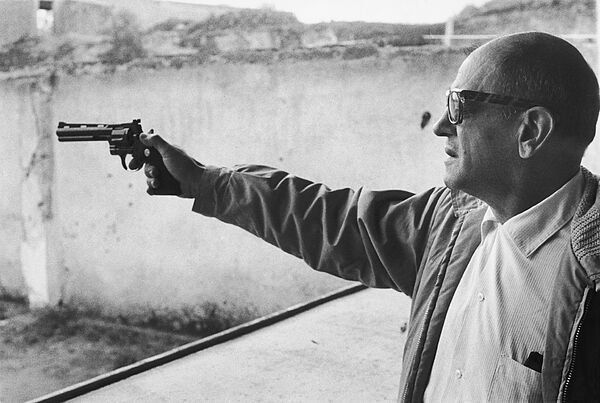“My friend, one minute Alahu Akbar and close”. Es viernes al mediodía y está al caer la llamada a la oración desde los minaretes de las mezquitas cercanas, a pocos metros de la ciudad vieja de Jerusalén. Es justo lo que, en un inglés esforzado, un empleado de la pescadería Al Natsha trata de explicar a los clientes extranjeros, que son la mayoría y no entienden por qué les meten tanta prisa para pagar: enseguida oirán desde varias direcciones la llamada al rezo musulmán (que comienza con “Alahu Akbar”, Dios es el más grande en árabe) y ya no podrán comprar. Los intercambios comerciales son haram (no permitidos) durante el rezo del viernes, el más importante de la semana. Es uno de esos momentos en apariencia anecdótico, pero cada vez que lo presencio, tras 11 años de vida en Jerusalén, sigo sintiendo que concentra muchas de las capas de esta ciudad a menudo hostil y casi siempre fascinante.
Numerosos migrantes acuden cada viernes a un comercio de pescado ante la escasez de alternativas, por la prohibición judía de comer marisco y la pasión palestina por la carne
“My friend, one minute Alahu Akbar and close”. Es viernes al mediodía y está al caer la llamada a la oración desde los minaretes de las mezquitas cercanas, a pocos metros de la ciudad vieja de Jerusalén. Es justo lo que, en un inglés esforzado, un empleado de la pescadería Al Natshatrata de explicar a los clientes extranjeros, que son la mayoría y no entienden por qué les meten tanta prisa para pagar: enseguida oirán desde varias direcciones la llamada al rezo musulmán (que comienza con “Alahu Akbar”, Dios es el más grande en árabe) y ya no podrán comprar. Los intercambios comerciales son haram (no permitidos) durante el rezo del viernes, el más importante de la semana. Es uno de esos momentos en apariencia anecdótico, pero cada vez que lo presencio, tras 11 años de vida en Jerusalén, sigo sintiendo que concentra muchas de las capas de esta ciudad a menudo hostil y casi siempre fascinante.
Durante la pausa, los vendedores de la pescadería mueven cajas, echan hielo y, sobre todo, la bronca a los desconcertados clientes chinos, indios o filipinos. No les dejan siquiera embolsar los langostinos, doradas o pulpos, sacados a descongelar en cajas a temperatura ambiente y solo protegidos por la sombra de un toldo. Como estamos en Oriente Próximo, los “five minutes” (cinco minutos) que les piden de espera acaban siendo 40, así que se va formando una cola de decenas de personas a la espera de la señal definitiva, como si fuese una parrilla de salida.
Lo dice en inglés, y no en árabe o en hebreo, porque la mayoría son trabajadores extranjeros. Nunca se han visto tantos. Israel (con una política migratoria muy restrictiva hacia los no judíos) ha abierto la mano para que reemplacen a los más de 100.000 palestinos que solían hacer (por salarios menores) los trabajos más desagradecidos. Les quitó de un plumazo el permiso de entrada a raíz del ataque de Hamás de octubre de 2023. Son principalmente chinos (que trabajan en la construcción y suelen llegar a la pescadería con una bicicleta eléctrica), indios, tailandeses o malauíes. Dos amigas filipinas se llevan varias bolsas de pescado azul para ―explican― preparar paksiw, una técnica de su cocina a base de vinagre.
La pescadería (una rareza entre shawarmas, schnitzels y pinchitos de carne) está en la parte palestina, cerca de la puerta más bella de la ciudadela amurallada (la de Damasco) y de la carretera que la separa de forma invisible de la zona israelí. Apenas vienen, sin embargo, clientes judíos. Tampoco muchos palestinos, pese a ser uno de sus epicentros comerciales.
Por un lado están las normas alimentarias del judaísmo, la kashrut. Prohíben comer marisco. Y la mitad de los judíos de la ciudad son ultraortodoxos. Sí lo permiten las dos religiones que profesan los palestinos (el islam y el cristianismo), pero mi experiencia (más viniendo de familia gallega) es que no tienen mucha costumbre de prepararlo. De hecho, algunos padres palestinos retratan a su hijo con el móvil junto a la caja de los pulpos. Les resultan exóticos, curiosos.
El dueño del comercio se llama Louai Nachi y cuenta que el viernes es el día fuerte porque libran los trabajadores extranjeros; la semana laboral va aquí de domingo a jueves. Vienen incluso desde Tel Aviv, una de las localidades más caras del mundo. Compra el pescado a proveedores israelíes deseosos de agotar el género: en unas horas comienza el shabat y, mientras los pescaderos judíos echarán el cierre, él seguirá abierto hasta las 21.00.
Parte de su éxito, dice, se debe a TikTok. Los adolescentes palestinos ven allí platos de marisco de otros lados y piden a sus padres que los compren para emularlos. O aprenden a cocer una langosta gracias a un dependiente que, nada más conocerte, te anima a seguir su cuenta.
Acaba el rezo y comienza la pelea por el mejor ejemplar. Se ve a algún israelí secular, de los que vienen a por el marisco que cuesta encontrar en la parte judía de la ciudad. Muchos son originarios de la extinta URSS: crecieron en el ateísmo forzado y aún comen cerdo (se compra en los supermercados que regentan) o marisco. Como Slava ―“igual que ¡Slava Ukraini!“, el lema nacional “¡Gloria a Ucrania!”, aclara con una risa― un ucranio que se estableció hace solo dos meses en Israel (que concede de forma automática la ciudadanía a quien tenga al menos un abuelo judío), pero aclara que no por ello va a empezar ahora a comer kosher. No puede disimular la decepción al ver los cangrejos y los mejillones de su nuevo hogar: “No son como los de casa”.
Internacional en EL PAÍS