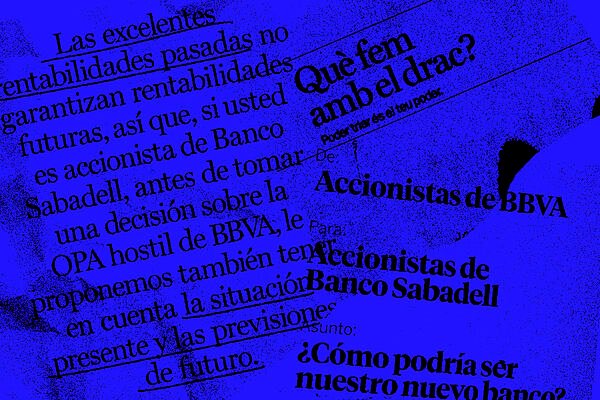<p>Internet aporta cada año 4,2 billones de euros al PIB de EEUU, pero solo 141.000 (un 97% menos) al de toda África, pese a que el continente tiene cuatro veces la población estadounidense. Con esa diferencia de escala, es normal que las empresas de IA de EEUU no tengan interés en el mercado africano. Pero esa decisión empresarial preocupa en EEUU y en la UE, porque los chatbot chinos, en especial <strong>DeepSeek,</strong> han ocupado en África el hueco de los<strong> ChatGPT, Perplexity, Gemini,</strong> y <strong>Copilot.</strong> La IA china llega a África apoyada con grandes subvenciones, de la mano de empresas como<strong> Huawei</strong> -controlada por las Fuerzas Armadas chinas-, y conociendo cómo funcionan las telecomunicaciones del continente, que han sido construidas y son gestionadas a menudo por compañías chinas. Sus productos, aunque peores que los estadounidenses, son más baratos, consumen menos energía, y son open source, lo que permite a los clientes desarrollar sus propios modelos.</p>
Análisis de las tendencias mundiales que, tarde o temprano, afectarán a su bolsillo.
Internet aporta cada año 4,2 billones de euros al PIB de EEUU, pero solo 141.000 (un 97% menos) al de toda África, pese a que el continente tiene cuatro veces la población estadounidense. Con esa diferencia de escala, es normal que las empresas de IA de EEUU no tengan interés en el mercado africano. Pero esa decisión empresarial preocupa en EEUU y en la UE, porque los chatbot chinos, en especial DeepSeek, han ocupado en África el hueco de los ChatGPT, Perplexity, Gemini, y Copilot. La IA china llega a África apoyada con grandes subvenciones, de la mano de empresas como Huawei -controlada por las Fuerzas Armadas chinas-, y conociendo cómo funcionan las telecomunicaciones del continente, que han sido construidas y son gestionadas a menudo por compañías chinas. Sus productos, aunque peores que los estadounidenses, son más baratos, consumen menos energía, y son open source, lo que permite a los clientes desarrollar sus propios modelos.
Antes, la expresión K economy se refería a la Economía del Conocimiento. Ahora, alude a un fenómeno de dimensiones históricas: la división de EEUU, la mayor economía del mundo, en dos. El palito de la K que sube es la economía formada por el 20% de la población más rica, que obtiene sus ingresos de rentas del capital, que llevan subiendo desde 2009. El que baja lo constituyen los currantes, a menudo en condiciones durísimas, como refleja el que entre el 40% y el 60% de los sin techo en EEUU tengan algún tipo de empleo, pero no se puedan permitir una casa, así que duermen en el coche o en albergues. De hecho, si ese 80% fuera un país, estaría en recesión. Pero al otro 20% le va tan bien y tiene tantísimo peso económico que él solo tira del mayor PIB del mundo hacia arriba. El ‘gurú’ y fundador del hedge fund Bridgewater Ray Dalio ha dicho que EEUU está convirtiéndose en una economía que depende del 1% de la población y en la que el 60% no cuenta.
Ante la imprevisibilidad (por decirlo con cariño) de Donald Trump y Elon Musk, Europa no ha tenido más remedio que crear su propio gigante del espacio. Para ello, ha recurrido a su fórmula preferida: la fusión de las divisiones espaciales de varios campeones nacionales para generar un campeón europeo en el que los Gobiernos tendrán voz y mucho voto. El resultado es que las empresas semipúblicas Leonardo (italiana), Thales (francesa), y Airbus (francoalemana, con una participación menor de España), han unido sus divisiones de espacio. La empresa resultante, que aún no tiene nombre y no existirá hasta 2027, apenas factura el 40% que SpaceX, de Elon Musk, líder mundial indiscutible en la naciente industria del espacio. Encima, la compañía es vista con suspicacias por la Comisión Europea, que teme que estemos asistiendo al ‘parto’ de un monstruo que, con apoyo de los Gobiernos, aplaste a posibles competidores privados de reciente creación.
¿Modernización, pragmatismo… o nacimiento de una nueva oligarquía? La respuesta queda para el lector. Los hechos son los siguientes. El subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Steve Feinberg, que es quien de verdad manda en ese Departamento, nunca ha tenido ningún cargo público. Toda su carrera profesional ha sido en ‘private equity’, donde cofundó el gigante Cerberus, que en España tiene más de 4.000 pisos en alquiler (en España y en América Latina se conoce a estas instituciones financieras como fondos buitre). Ahora, el Pentágono está negociando con varios fondos del sector -como Carlyle, KKR, Blackstone y, por supuesto, Cerberus- proyectos de infraestructuras por 130.000 millones de euros. El plan es que los fondos financien la construcción de, por ejemplo, bases militares, centros de computación de IA, o minas de tierras raras, que luego las Fuerzas Armadas les alquilarían o, en el caso de las minas, comprarían la producción.
Irán da petróleo, cobre y zinc a China a cambio de coches y anacardos, y de inversión en sus puertos e infraestructuras petroleras. De Pakistán recibe equipos médicos y alimentos y le entrega petróleo. Sri Lanka saldó una deuda con Irán pagándole en té. Con Armenia tiene un acuerdo oficial de trueque. Y con Rusia intercambia armas, maquinaria industrial, alimentos, y petróleo y derivados. Ambos países, incluso colaboran en sus operaciones en criptodivisas. Todos estos sistemas violan la red de sanciones que EEUU ha impuesto a Irán, pero son difíciles de intervenir, y ahora dan, además, un borrador a Vladimir Putin sobre cómo evadir las medidas que EEUU podría imponer a sus petroleras Lukoil y Rosneft a partir del 21 de noviembre. Asím con trueque, funciona la economía CRINK (las iniciales de China, Rusia, Irán y Corea del Norte), que es como el think tank de Washington Atlantic Council ha bautizado a la coalición que se opone a EEUU y a Occidente.
El martes, un día después de que Donald Trump y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reforzaran en Tokio su alianza para contener a China, salía a cotizar en el Star (el equivalente chino del Nasdaq, la gran Bolsa tecnológica de Estados Unidos) la empresa china Eswin, que fabrica obleas o sustratos de silicio, que son la base para producir microchips, incluyendo los que se usan en Inteligencia Artificial (IA). China está avanzando hacia la autosuficiencia en ese mercado, que está dominado por Taiwán, Japón, y Alemania, lo que es clave en el plan de Pekín de tener su propia IA totalmente independiente del resto del mundo y, en especial, de EEUU y sus aliados. China ya produce el 50% de las obleas que necesita, y Eswin hace nada menos que el 7% de las que se fabrican en todo el mundo. Síntoma de que la IA no solo arrasa en EEUU es que, aunque la empresa está en pérdidas, sus títulos subieron un 198,7% en su primer día de cotización.
Actualidad Económica