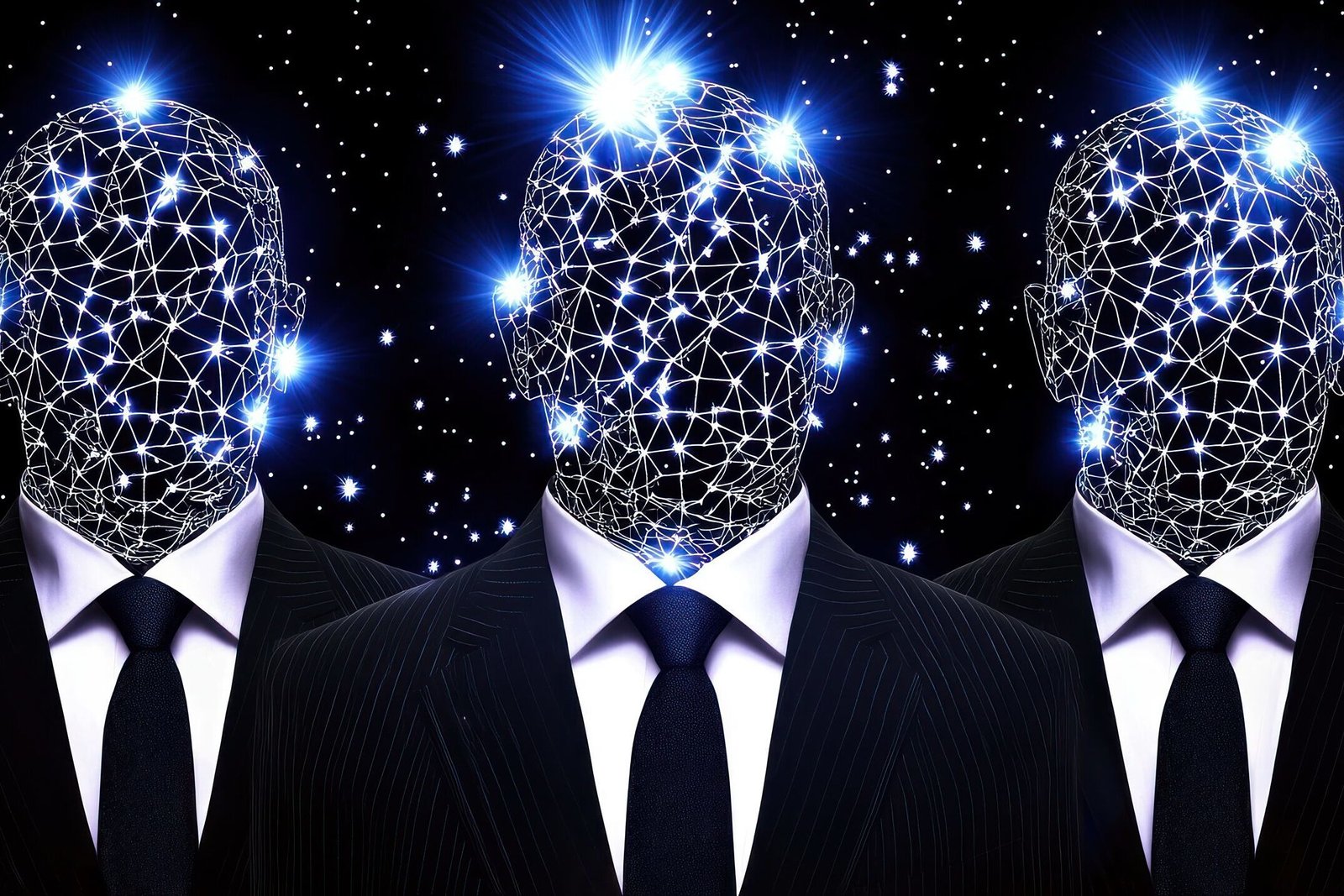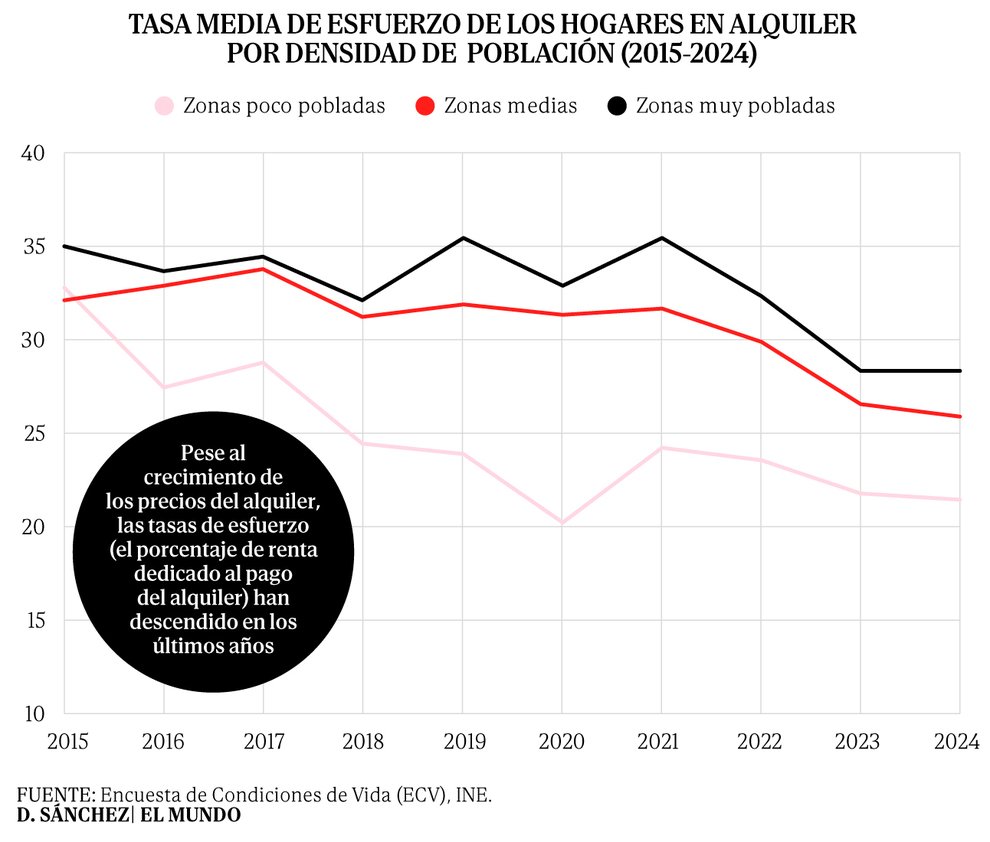<p>El salto al mundo de la empresa es una de las asignaturas pendientes que históricamente ha arrastrado la ciencia española. Las críticas por una investigación desligada de las necesidades de la economía o la compleja burocracia para que las patentes registradas en la comunidad educativa pasen al mundo empresarial han sido recurrentes, pero algo está cambiando gracias al impulso de los centros tecnológicos y a la cada vez más frecuente aparición de los <i>spin-offs</i>, empresas creadas a partir de estos descubrimientos que combinan la visión científica y de negocio.</p>
Los centros tecnológicos disparan sus ingresos y transferencias de tecnología, mientras que el número de ‘spin-offs’ creados a raíz de proyectos en estos centros y universidades se dispara y ya supera el millar
El salto al mundo de la empresa es una de las asignaturas pendientes que históricamente ha arrastrado la ciencia española. Las críticas por una investigación desligada de las necesidades de la economía o la compleja burocracia para que las patentes registradas en la comunidad educativa pasen al mundo empresarial han sido recurrentes, pero algo está cambiando gracias al impulso de los centros tecnológicos y a la cada vez más frecuente aparición de los spin-offs, empresas creadas a partir de estos descubrimientos que combinan la visión científica y de negocio.
Se trata de una tendencia que se ha acelerado tras la pandemia, como muestran dos datos contundentes. Uno: los centros tecnológicos agrupados en Fedit -que celebrarán el 13 de noviembre su reunión anual en Meetech- han pasado de facturar 381 millones de euros en 2019 a 971 millones en 2024. Dos: en ese mismo año (2019), había en España 617 spin-offs activos que se dedicaban a desarrollar tecnologías complejas, y ahora la cifra se ha disparado un 63% hasta los 1.007 proyectos empresariales activos, según un estudio de Mobile World Capital que retrata este cambio de mentalidad en la ciencia española.
«Las universidades han sido claves para el crecimiento de las startups en Estados Unidos. Tienen científicos con una pata en el mundo educativo y otra en de la empresa. La universidad española no tenía esa pata en su ADN hasta hace poco. Este cambio cultural ahora debe acelerarse», aseguró el presidente de Mobile World Capital, Francesc Fanjula, durante la presentación el pasado lunes del informe El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2025 en la sede del Ministerio para la Transformación Digital. «Hace 20 años este sector no existía», aseguraba el directivo en relación a la inexistencia de empresas nacidas desde el ecosistema científico español.
El informe de Mobile World Capital es el análisis más extenso hasta la fecha de la transferencia tecnológica desde los investigadores a compañías independientes. Se trata de estructuras que son aún raras en el tejido empresarial español y especialmente difíciles de gestionar. Requieren la apuesta de inversores durante muchos años antes de llegar al mercado para el desarrollo de su compleja tecnología. De hecho, de las 1.289 spin-offs creadas a lo largo del tiempo, un 20% ya no existe.
La radiografía de Mobile World Capital muestra que la mayoría de estas empresas procede de la universidad (64,1%) y presentan una estructura pequeña, con diez empleados en plantilla de media.
Un ejemplo paradigmático del spin-off tipo es Nema Health. La empresa dedicada al desarrollo de inmunoterapia personalizada contra el cáncer. Se trata de un spin-off creado por la Universidad de Lleida y el Instituto de Investigación Vall Hebron en 2024. La empresa reúne tres características que la hacen paradigmática: la primera es su origen universitario, se crea tras patentar los péptidos descubiertos en la tesis de Marta Corral, una de sus fundadoras. La segunda es que su origen está en Cataluña, la región que genera más spin-offs, con un 28% del total, seguida de Madrid, con un 23%. Y la tercera es que está enfocada a la sanidad y biotecnología, dos campos que concentran casi un tercio de las empresas analizadas en el informe, en el que también están muy presentes las compañías en el sector tecnológico (17,4%).
La CEO de Nema Health, Olga Rue, se unió al equipo de investigadores cuando estos decidieron seguir desarrollando los avances descubiertos en una empresa y encabezó la recaudación de un capital inicial de 600.000 euros para dar sus primeros pasos. «Necesitamos entre tres y cuatro millones para demostrar la seguridad del producto en animales», explica la directiva, que apunta a que este proceso tardará varios años.
A esto habría que sumar luego, si los resultados son positivos, la investigación clínica y, posteriormente, las autorizaciones sanitarias para llegar a comercializar el producto. De momento, la empresa cuenta con cuatro empleados, pero Rue asegura que irá «creciendo más» a medida que aumenten las tareas de desarrollo.
En una etapa más avanzada está Jolt, que nació a partir del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) y se dedica a desarrollar tecnología avanzada para generar electrodos para electrolizadores de producción de hidrógeno verde. Con una treintena de trabajadores, la startup además cumple otro paradigma: las empresas que se crean para llevar a cabo proyectos relacionados con la tecnología son las que más empleos generan entre los spin-offs, con 28 de media, el doble que el resto.
La compañía se encuentra en plena búsqueda de su hueco en el mercado y valora entrar en nuevos segmentos como el de los electrolizadores. «Estamos pivotando para buscar otros mercados más allá del hidrógeno verde para generar más ingresos», apunta Arturo Vilavella, director de operaciones de la entidad, que señala que la compañía está levantando capital. El objetivo es aumentar la producción en sus instalaciones de 3.000 metros cuadrados a las que llegaron tras dar el paso del laboratorio a la fábrica.
Un sector llamado a ganar protagonismo en esta industria es el de la seguridad y la defensa, donde ya empiezan a despuntar algunas compañías. Es el caso de Dronesolutions, creada por ITG, el centro tecnológico de La Coruña que acaba de incluir en su patronato a Naturgy e Inditex. Dronesolutions es una de las dos empresas creadas en el centro y cuenta con una plataforma de software para la gestión de flotas de drones autónomos en zonas remotas.
«El centro empezó a apostar por hacer drones 100% autónomos hace unos diez años con proyectos para emergencias. Finalmente, se creó una empresa privada para seguir creciendo», explica Ramón Búa, director de Negocio de la empresa y un ejemplo de otro de los efectos positivos del crecimiento del ecosistema tecnológico en el país. El proyecto le ha permitido volver a España después de 17 años fuera, los últimos trabajando en Mercedes-Benz en Alemania.
«Estamos buscando cinco perfiles más para seguir creciendo a final de año», explica el directivo de la firma, que comenzó con proyectos de emergencias, siguió con otros de vigilancia para infraestructuras y ahora se enfila hacia la defensa.
«Tenemos un nuevo producto anti drones y ahora lo vamos a mostrar en Washington DC y Dubai. Hemos sido preseleccionados para pruebas por el ejército de Estados Unidos y el ejército español también está viendo la viabilidad de otros proyectos que tenemos, como drones aéreos y terrestres para detectar minas», apunta Búa.
Entre los retos que tienen estas empresas se encuentra la falta de un procedimiento único de creación, lo que deja al libre criterio de cada universidad y centro tecnológico el proceso de transferencia tecnológica, que puede durar entre 9 y 12 meses.
Un proceso que además, explica Roger Torrent, startups specialist de FI Group, debe hacerse correctamente para otra etapa clave: la captación de ayudas posteriores. La empresa asesora a estas compañías una vez constituidas y, por ejemplo, aconsejan empezar la sociedad con al menos 20.000 euros de capital para cumplir las bases para optar a unas ayudas del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) o sobre los acuerdos de patentes de las universidades.
Si se vuelve al informe, un 26% recibe financiación pública, un 13% se financia con capital riesgo y un 61% combina ambos, un mix que en los últimos años se decanta cada vez más hacia lo público y que Fajula cree que se debe corregir: «Necesitamos que los inversores privados apuesten por estas empresas».
Más allá de los spin-offs, el otro gran camino para llevar la investigación puntera a las empresas son los centros tecnológicos. Un ejemplo de su peso cada vez mayor es el Centro Tecnológico de la Información y la Comunicación (CTIC) de Asturias, que se ha convertido en un motor de innovación para las empresas de la zona.
El centro cuenta con instalaciones como un emulador de ordenador cuántico de 38 qubits. «Es un elemento muy importante porque el acceso a ordenadores cuánticos reales es muy costoso y no hay mucho tiempo. Pero para la parte previa de desarrollo, el emulador ahorra dinero», explica Pablo Coca, director del centro, que es el mayor captador de las ayuda a la innovación de Horizon Europe de la región.
El centro cuenta con 550 profesionales, especialistas en casar ciencia y las tecnologías más punteras con las demandadas por las empresas. Durante la visita realizada por EL MUNDO, el directivo explicó que la hoja de ruta de la entidad pasa por apostar por la explotación de los datos y el uso de la inteligencia artificial en sectores industriales y sobre los territorios, mayormente rurales, que componen la región.
Un caso ilustrativo ha sido el desarrollo del software para un robot destinado a limpiar y vigilar las plantas solares de EDP. A simple vista, parece un problema menor para la energética, pero Enrique Menéndez, responsable de proyectos de la firma, despeja las dudas. «En España no es un problema, pero en Brasil, con una planta de 800 hectáreas en que la caña de azúcar crece cuatro centímetros diarios, el problema se ve fácil», señala el directivo. El software permite dirigir el robot a distancia por la plantación, pero el siguiente paso, está a la vista: «Pensamos que la robótica va a ser clave en los próximos años. (…) La operación remota es mucho más efectiva que la presencial «, apunta Menéndez.
Otro ejemplo de la labor de puente que está haciendo CTIC es Industrias Lácteas Monteverde. La quesería creada en 1970 ha implementado la IA en su proceso de elaboración gracias a la colaboración con el Centro Tecnológico. «Nos hemos entendido muy bien sin saber el lenguaje tecnológico. Ha sido muy fácil», aseguraba Enrique López, CEO de la firma.
«Antes se hacían dos quesos. Hoy tenemos 63 y la particularidad es que la materia prima todos los días es distinta. Siempre hay un factor que lo altera: sequía, frío que estresa al ganado, una vaca enferma… El algoritmo nos permite saber qué queso es ideal hacer con la materia prima del día«, remarca el empresario, que señala que la mayor eficacia les está abriendo también las puertas de la expansión internacional.
El caso de esta quesería es solo un ejemplo del impacto rural que busca tener el centro, que cuenta con un laboratorio tecnológico entre los valles de Arroes, Peón y Candanal, en el concejo asturiano de Villaviciosa. Se trata de un campo de pruebas donde ha lanzado conceptos de tanta utilidad como sensores de alerta temprana de incendios en zonas naturales, proyectos de trazabilidad blockchain con Sidra El Gaitero, así como un simulador climático que busca ver cómo evolucionan cultivos tan tradicionales de la región como la faba al cambiante y cada vez más cálido clima. «Nuestro objetivo es probar tecnología y hacer comunidad», apunta Coca. Por el camino, puede que el próximo gigante tecnológico esté naciendo en una universidad cercana.
Actualidad Económica